TÉ Y CAFÉ
Slawomir Mrozek (1930-2013)
—¿Té o café?—preguntó la anfitriona.
Me gustan ambas cosas y aquí me obligaban a elegir. Eso quería decir que pretendían escatimar el café o el té.
Soy bien educado, de modo que no di muestras de cómo me asqueaba semejante tacañería. Justamente estaba ocupado conversando con el profesor, mi vecino de mesa, a quien estaba convenciendo de la superioridad del idealismo sobre el materialismo, y fingí no haber oído la pregunta.
—Té —contestó el profesor sin vacilar. Naturalmente, ese animal era un materialista e iba directo a atracarse.
—¿Y usted? —se dirigió a mí.
—Disculpe, tengo que salir.
Dejé la servilleta y fui al servicio. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero quería reflexionar y ganar tiempo.
Si me decido por el café, perderé el té, y viceversa. Si los hombres nacen libres e iguales, pues el café y el té también. Si escojo el té, el café se sentirá menospreciado, y viceversa. Semejante violación del Derecho Natural del café o del té es contraria a mi sentido de la justicia como Categoría Superior.
Pero no podía quedarme en el servicio eternamente, aunque sólo fuera porque no era la Idea Pura del Servicio, sino un servicio concreto, es decir, un servicio normal y corriente con azulejos. Cuando volví al comedor, todo el mundo estaba ya bebiendo el té o el café. Era evidente que se habían olvidado de mí.
Aquello me tocó en lo más vivo. Ninguna atención, ningún miramiento para con el individuo. No hay nada que deteste más que una sociedad desalmada, así que fui corriendo a la cocina a reivindicar los Derechos Humanos. Al ver encima de la mesa un samovar con té y una cafetera, me acordé de que aún no había resuelto mi dilema inicial: té o café, o bien café o té. Por supuesto, era preciso exigir las dos cosas en lugar de aceptar la necesidad de una elección. Sin embargo, no sólo soy bien educado sino también delicado por naturaleza. De modo que dije con amabilidad a la anfitriona, que trajinaba en la cocina:
—Mitad y mitad, por favor. Luego grité:
—¡Y una cerveza!
(Sławomir Mrożek, El árbol, El Acantilado, Barcelona, 2013)
De los Sofistas a Platón
Introducción al mito de la caverna

Según el “mito de la caverna”, núcleo del libro VII del República platónico, la condición natural del hombre se asemeja a la de un preso en una caverna, encadenado de tal manera que no puede girar su cabeza, forzado a mirar delante de sí hacia las sombras que se deslizan sobre un muro que se eleva ante él. ¿Qué representa esa caverna? Es la situación en la que, desde el inicio, se encuentra de hecho el hombre, sumergido en la caverna de las opiniones, a las que, a lo largo de su vida, se va adhiriendo más o menos inconscientemente. Esto sucede desde el inicio, desde su venida al mundo: con la misma naturalidad con la que se nutre de la leche materna, va asimilando las opiniones del ambiente. Por tanto, cuando el hombre empieza a filosofar, esto es, cuando, conforme a la imagen que propone el mito de la caverna, rompe las cadenas y emprende la salida de la misma, no lo hace en estado en estado de virginidad, limpio de prejuicios, puesto que ya tiene opiniones; y éstas constituyen para él el andamiaje de su percepción del mundo, razón por la cual se agarra a ellas con todas sus fuerzas. Por eso se resiste tanto a abandonarlas: hacer tal cosa equivale a quedarse sin el que supone que es el suelo sobre el que camina.
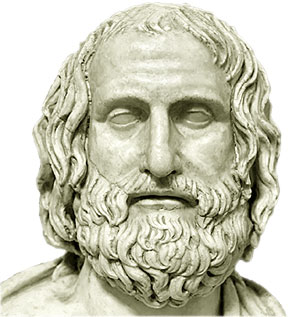
Protágoras (485-411 a.C)
Pues bien, Protágoras había afirmado que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, las cosas son si se le muestran al hombre y tal como le parecen ser a él, de modo que “lo que no se muestra a ningún hombre no es” (Sext. Emp., Hipot. pirron., p. 216). Mostrarse, o aparecer, esto es, ser significa para el gran sofista entrar en la luz que, como un potente foco, el pensamiento humano proyecta, o sea, ser significa ponerse al alcance de la percepción del hombre. Es éste, pues, quien establece qué son las cosas, en qué medida son y en qué medida son lo que son, de modo que sin él las cosas simplemente no son. Gorgias llevó más lejos este planteamiento al afirmar que nada es (y si algo fuera, no se podría conocer, y, si se pudiera conocer, no se podría comunicar). No hay nada consistente, esto es, nada tiene consistencia propia, no hay algo que consista de suyo en A o en B, de manera que, según Gorgias, únicamente queda el lenguaje, pero --eso sí-- desenganchado de lo real, como una locomotora que ha perdido sus vagones. Así suelto, el lenguaje ya no tiene la función de manifestar el ser, para lo cual debería ajustarse a él, sino de persuadir y crear opinión. De ahí que, como orador, Gorgias dijera de sí que era un psicagogo (conductor de almas: alguien que lleva por donde quiere a los hombres).
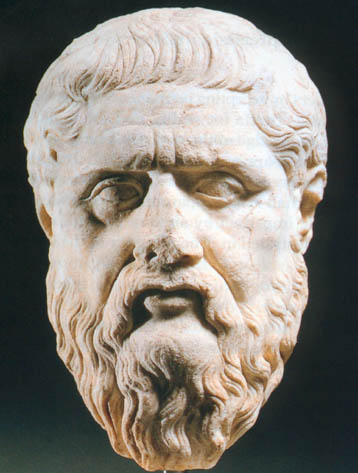
Gorgias (487-380 a.C)
¿Qué significa esto? Sencillamente que la verdad ha dejado de ser entendida como aletheia, esto es, como un sacar a la luz lo escondido, como un poner de manifiesto el ser oculto, como un extraer del fondo la naturaleza escondida de las cosas, ésa que, al decir de Heráclito, gusta de ocultarse. Ha dejado de ser válida, si me permites la imagen, la siguiente ecuación que valía para los presocráticos estudiados hasta ahora: verdad = brotar, surgir, en la que el pensamiento cumplía la misión trascendental de, a modo de fórceps, ayudar a ese nacimiento atravesando las apariencias con las que el verdadero ser se viste, insinuándose en ellas a la vez que tras ellas se disimula. En esta perspectiva, el ser es más rico que el conocimiento que de él podamos tener, dado que, como afirma Anaxágoras, "lo que aparece es, en efecto, un vislumbramiento de lo que no aparece" (59 B 21a).

Frente a esa manera de concebir la verdad, los sofistas dan por válida, en cambio, esta otra ecuación: ser = parecer o, en otros términos, verdad = opinión, como queda dicho en esta afirmación de Protágoras: "todo lo que se manifiesta a los hombres también es, y lo que no se manifiesta a ningún hombre no es". Esto implica, en efecto, eliminar la distancia que media entre las cosas y el criterio según el cual se definen, y en la que tanto insistieron Parménides (al distinguir entre la vía de la verdad y la vía de la opinión) y Heráclito (al distinguir entre el Logos y las determinaciones opuestas en las que se mostraba al alumbrarlas).

Parménides (540-470 a.C.)
¿Qué consecuencia tiene esto? Nada más y nada menos que la de que la opinión adquiere el rango de criterio de sí misma, lo cual significa que queda inmunizada frente a cualquier intento de crítica: una opinión y su contraria tienen el mismo peso de verdad, pues tan opinión (= tan verdad) es una como otra. En efecto, al no aceptar ninguna instancia exterior desde la cual juzgarla, es la opinión misma la que se erige en juez de sí misma (o sea, en juez y parte): “para ti es verdad una cosa, pero para mí es verdad otra cosa”.

Sócrates (470-399 a.C.)
De este modo, lo que realmente se vuelve incomprensible y sorprendente es que pueda haber alguna opinión falsa, como Sócrates observa dirigiéndose a los discípulos de Protágoras:
“Afirmáis que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo blanco, de lo pesado, de lo ligero y de todas las impresiones de este género sin excepción. Como es él quien tiene el criterio relativo a dichas impresiones, cree que las cosas son tales como las experimenta, de manera que las cree verdaderas y reales para él. […] Si de lo que se trata es de las impresiones presentes de cada uno, que son la fuente de las percepciones y de las opiniones que de ellas derivan, lo que resulta entonces más difícil es probar que no sean verdaderas.” (Teéteto, 178 b-179 c)

En efecto, vuelta sobre sí misma, encastillada en su cerrazón, la opinión es incapaz de dudar de sí, incapaz de sospechar que pudiera estar equivocada. Por lo tanto, convencida de ser verdadera, nada puede interesarle menos que buscar la verdad, tarea en la que sólo ve un tiempo perdido en “insulseces o charlatanerías” (Gorgias, 486 c-d). No es de extrañar pues que el arte del diálogo (la dialéctica) degenere en técnica de la disputa (o erística), cuyo objetivo es vencer a cualquier precio, incluido el de la verdad, que no se reconoce. La gran pregunta es entonces ésta: ¿es posible salir de la mera opinión? En otros términos, ¿hay alguna puerta por la que salir de la caverna de la doxa? O, si lo prefieres, ¿se puede escapar de Matrix?

El libro II de la República sitúa el debate acerca de la justicia precisamente en el marco de esta discusión sobre el ser y el parecer. Uno de los interlocutores, Adimanto, reprocha a cuantos recomiendan la justicia y censuran la injusticia que únicamente lo hagan arguyendo “la reputación, los honores y las dádivas que de ello se derivan”, es decir, el brillo con el que se exteriorizan ante los demás quienes actúan con justicia y que se refleja en la opinión que de ellos se tiene. En cambio, “nadie jamás ha demostrado –ni en poesía ni en prosa—que la injusticia es el mayor de los males que puede albergar el alma dentro de sí misma, ni que la justicia es el supremo bien”; en otras palabras, nadie ha hecho ver qué son la justicia y la injusticia en sí mismas atendiendo únicamente a “su propio poder en el interior del alma que lo posee, oculto a dioses y a hombres.” (366 e). Al no haberlo hecho así, ha acabado imponiéndose la tesis de quienes, como Antifonte y Trasímaco, afirman que lo que hay que hacer es aparentar que se es justo sin serlo, y que Adimanto resume así:
“Pues se me dice que, si soy justo realmente y no lo parezco, no obtendré ventaja alguna, sino penas y castigos manifiestos; en cambio, si soy injusto y me proveo de una reputación de practicar la justicia, se dice que lo que me espera es una vida digna de los dioses” (República, 365 b).

Frente a ellos, Platón expresa claramente, por boca de Sócrates, la meta que aspira a alcanzar en el Estado ideal que se diseña en el diálogo la República: “que cada uno de nosotros sea el propio vigilante de sí mismo, temeroso de que, al cometer injusticia, quede conviviendo con el peor de los males” (367 a). Para que no quepa ninguna duda al respecto, sus interlocutores, los hermanos Adimanto y Glaucón, le proponen perfilar el modelo ideal del hombre justo y el del hombre injusto sin su correspondiente reputación. Así, despojados el ser justo y el ser injusto de su apariencia, será menos difícil confundir el ser justo con el parecerlo. Hay que destacar la vuelta que Platón efectúa: contra la opinión y la reputación, reflejos del ambiente social exterior a uno mismo, presta atención al interior oculto del alma; en otros términos, frente al éxito social prometido por los sofistas, pone el énfasis en el cuidado del alma, al que sin cesar invitaba Sócrates. Platón, igual que su maestro, está cuestionando la visión política del mundo, a la que opone las exigencias de la existencia, que es siempre la de cada cual, personal e intransferible. En efecto, ante el deseo que tiene Alcibíades de dedicarse a la política, Sócrates le recuerda que la multitud está integrada por individuos, de manera que convencerla significa en realidad convencer a cada uno de ellos y, antes que a nadie, a sí mismo, al propio Alcibiades: “Responde pues, y, si no te oyes a ti mismo decir que lo justo es útil, no creas lo que pueda decir otro sobre ello” (Alcibíades, 114). La última palabra no ha de pronunciarla la multitud, aunque esté constituida en asamblea, sino cada cual, movido por el deseo de justicia. Ésa es la función de la ironía socrática: arrancar al interlocutor del suave dominio, aunque tenaz, que la opinión ejerce sobre él. El que Sócrates apele a su interlocutor para que éste se oiga a sí mismo decir “así es” significa romper con el discurso político, que, al dirigirse a todos en general pero a ninguno en particular, los envuelve en la generalidad de la multitud indiferenciada, donde --como el azucarillo en el café—se disuelve lo más propio de cada cual, a lo que Platón llama el alma. Las preguntas de Sócrates actúan como un escalpelo, rasgan la rotunda opinión (tan redonda y compacta como la caverna) y la desinflan, poniendo de este modo al descubierto a su interlocutor, quien sin duda intentará zafarse. Lo que Sócrates pretende es hacer que cada uno de sus conciudadanos tome conciencia de que las acciones que emprende y las decisiones que adopta no son indiferentes, sino que escriben los capítulos de su autobiografía, por lo que es fundamental someter a examen las propias convicciones, en las que aquéllas se basan y de las que, sin embargo, tan inconscientes somos si no se nos empuja a examinarlas. De ahí la profunda verdad de la observación que, con toda razón, hacía Nicias: con Sócrates, toda conversación –da igual cuál sea el tema—acaba girando “sobre nosotros mismos” (Laques, 188 c).







